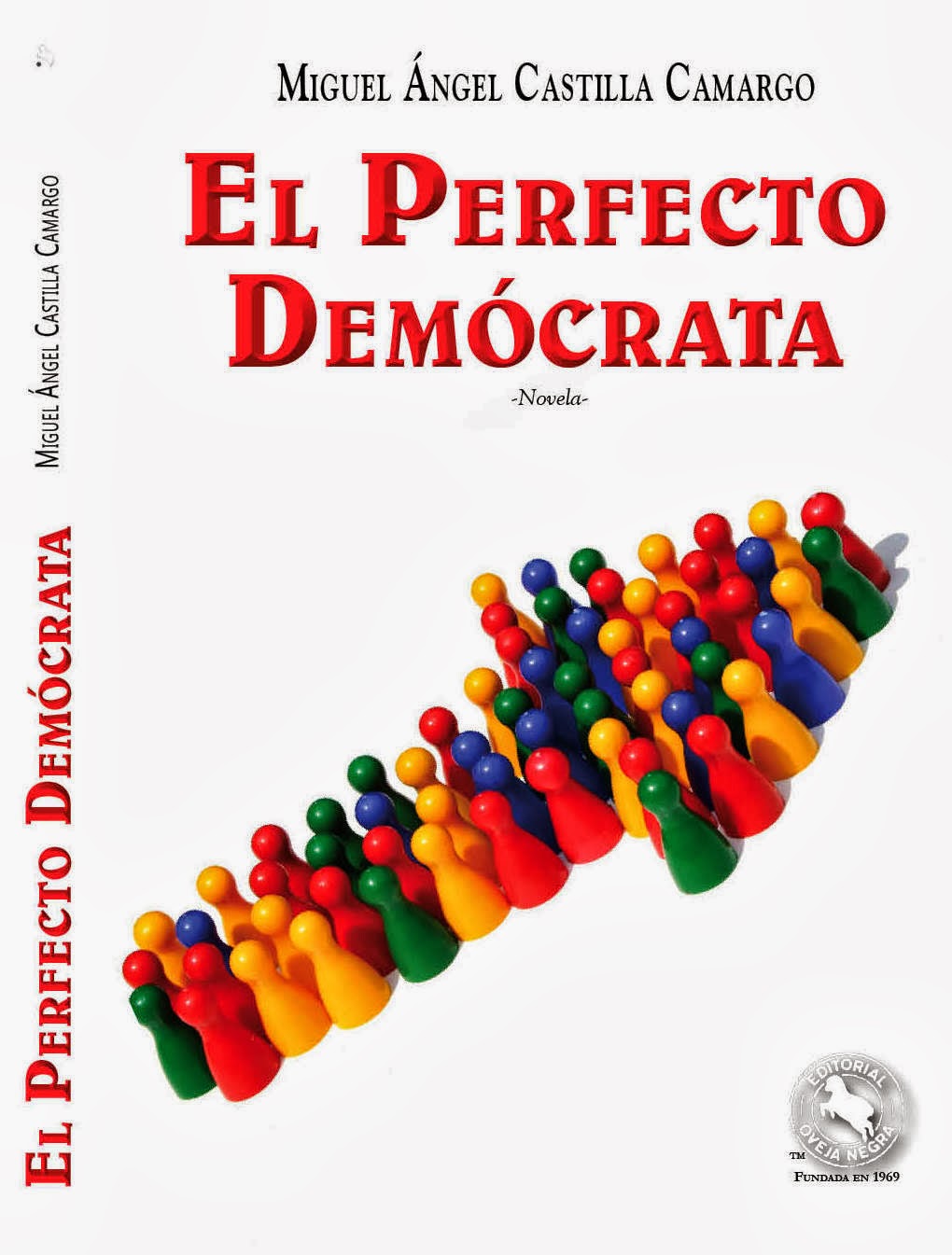El olor a incienso de la pasada Semana Santa, que parecía
mantener en un estado de somnolencia a los patronos religiosos del pueblo, se
evaporó. Los santos de la iglesia vibraron ante el toque brusco de la puerta
principal. Afuera, el ímpetu de Rochy, contrastaba con la tranquilidad de la
Virgen del Carmen.
–Un
muerto más, un muerto menos, qué más da– sentenciaron desde adentro.
La matrona de los Lara, escuchó sin perturbarse, respiró
profundo, y llena de orgullo gritó:
–¡Mí hijo está vivo, y no me lo quita nadie!
Un
aviso que llevaba colgado en su pecho un pordiosero, que decía en letras
grandes, el palo no está para cucharas, minimizó un poco la molestia de Rochy
que sonrió con esfuerzo; toda visita por fuera de los horarios sociales
establecidos en la parroquia, era relacionada con un mal presagio. Todavía
estaba fresco el recuerdo de un violador de niñas, a quien una madre ofendida
había desmembrado
sin
misericordia a plena luz en una tarde decembrina. No podían olvidar ese día, ni
el siguiente, cuando encontraron pegadas en los cielos rasos de sus casas,
miles de moscas muertas. Aquel suceso solo se comparaba con el asesinato del
compositor, a quien los chulos devoraron a la intemperie por que no existía una
morgue. Y todo por repetir con burla el estribillo “de dónde serán”. Pasaron
unos segundos, y luego, un tono asmático cortó la respiración.
–Dios
ahora está ocupado, mañana los atiende.
Ella
reconoció la voz, miró la entrada de la iglesia con desprecio y rió
cínicamente.
–Es
el único municipio donde nuestro Señor tiene un banquero administrando una
iglesia– maldijo.
Los
nubarrones que durante semanas alegraron el firmamento, esta vez mostraron su
luto. Rochy trató de tocar nuevamente, pero se arrepintió. Dio la vuelta, y
observó en una pared el lacónico mensaje: Señor, ¿cuándo tendremos anfiteatro?
–Idiotas,
en vez de pedir para los vivos– expresó molesta con los dolores del parto
todavía agobiándola.
Le
fastidiaba que la ignoraran, y más, que desconocieran su abolengo. Para ella,
el desprecio era cosa de pobres, y no aceptaba que se le brindara atenciones y
displicencias a otros clanes políticos que no fuera el de los Lara. Aquella
respuesta seca del cura, apenas comenzando el día, no solamente se relacionaba
con la adversidad, sino también con los odios generados por el nacimiento del
último vástago de la casa Lara. Por aquel entonces, por agüero la gente se
levantaba de la cama por el lado derecho para tener buena suerte; no abrían los
paraguas dentro de las viviendas para que no les cayera la ruina, volteaban las
escobas cuando querían detener un aguacero, y los más recalcitrantes, se
santiguaban cuando escuchaban el apellido Lara. Curiosamente el sol de aquel
lunes, alumbró los rincones espantando las últimas gotas de un aguacero de
veranillo. Casualidad o no, las escobas se mantuvieron volteadas. Como nunca,
como si la claridad les hubiera abierto los sentidos, los adversarios de
aquella urbe fantasma, refundado de mala gana por varios conquistadores, le
dieron rienda suelta a la lengua, en especial contra la matrona de los Lara,
que con su frecuencia chillona contrarrestó los embates utilizando su verborrea
hereditaria que evocaba a sus abuelos del antiguo mundo. Muchos decían que le
iba a dar algo porque no había guardado cuarentena después del alumbramiento,
pero ella con su instinto maternal y su sensibilidad respondía.
–Mientras
esté viva no me joden.
Las
víctimas del chisme, reunían casi los mismos perfiles monotemáticos, y se
odiaban unos a otros por razones antropológicas cercanas al hombre de Cromañón.
Desde la mansión de los Lara, la voz rabiosa de Rochy inspiraba a la gente, que
con vasos pegados en las paredes, escuchaba unos pocos ripios de voces que
luego distorsionaban y perfeccionaban. Los sonidos se multiplicaron y viajaron
por los callejones sin destinatario particular. Se colaron por los rascacielos,
las ventanas, las hendijas y, como siempre, sirvieron para cambiarle el
semblante a miles de transeúntes que les cayó aquel sortilegio oral como un
bálsamo. Refrescar la lengua y endulzar el oído, constituía el proyecto de vida
de miles de personas que ante el tedio encontraban aquella trama inoficiosa
como un juego. Tanta bacteria pululando, cocinaría el virus más contagioso de
una sociedad dominada básicamente por su ignorancia. La tos superflua del
prelado retumbaba como las minas enterradas que campesinos inocentes a veces
removían para sacarle provecho a la tierra. Aquella rasquiña en la garganta del
presbítero no era nueva, y por el contrario, la interpretaban como una jugada
para tapar sus acostumbradas metidas de pata que hacían parte del anecdotario
provincial. Rememorar lo que podría equipararse con un listado de argucias,
casi todas recreadas por sus pantomimas de persona sufrida, significaba revivir
un sinnúmero de embarradas, según él, por el bien de la Santa Madre Iglesia que
todo lo veía, protegía y guardaba. Por aquella época, el sacerdote guardaba el
secreto del reciclaje de cédulas de los muertos que las autoridades colocaban
al servicio del barón electoral de moda. Cada banca, altar y confesionario de
la iglesia ocultaban una blasfemia. Los objetos de aquella ermita guardaban
algún vestigio de uno que otro efluvio pasajero y uno que otro madrazo, de un
cura que se sentía con derechos para abusar del prójimo.
Un
siglo antes, donde quedaba ahora el templo parroquial, funcionaba un burdel de
petates, en el que los ciudadanos sin distingo le llevaban a un libanés de cara
dura, plátanos, yucas y carne de monte que intercambiaban por chinitas
desnalgadas de ojos saltones y ombligos beligerantes. Aquellas damiselas no
mataban una mosca, se veían tan inofensivas y tiernas, pero a pesar de su
condición de buenas personas, cargaban con la fama de dañinas por haber
motivado la construcción de las primeras camas de concreto. Los cabrones, una
especie de catadores hormonales, las reconocían porque tenían un callo en la
última vértebra de la columna.
Los
recuerdos se asemejaban a la copia de otro pueblo desgraciado. Cada orden
religiosa, en dos siglos había dejado una estela de ignominias que la historia
escondía; todavía se hablaba de los primeros españoles que abusaron de miles de
indias, desconociendo que sus progenitoras las desfloraban por costumbre cuando
nacían; lo único parecido al oro que quedaba en estas tierras, lo representaba el
excremento de los habitantes que ahora se tornaba oscuro con la llegada de una
cofradía de sefarditas que trajeron consigo la berenjena.
Las
cosas iban tan mal, que las hostias ahora alcanzaban para darles a los loquitos
y las puticas que se confesaban a medias. La inocencia se tornó cruel, la fe
dejó de mover montañas y las plegarias no alzaron vuelo. Desde aquel momento,
las mujeres fingieron su virginidad untándose en pleno acto sexual sangre de
gato que les vendía Dioselina por onzas. En las casetas del mercado no solo se
conseguían verduras y carnes, sino que ahora ofrecían cuentos a medias,
orgasmos de carrera y hasta huesos de muertos que la gente compraba ilusionada
para salir de pobre. El fémur más cotizado pertenecía al cadáver del viejo Juan
Lara, un desquiciado sin alma que portaba en su haber un centenar de difuntos a
los que veían en los algodonales para las fiestas de la Virgen de La
Candelaria. Muchos juraban haberlo visto pescando en el río con carnadas de
tripas humanas; le acreditaban poderes extraterrenales y hasta se decía que
entre él y el diablo no existía diferencia. Nadie entendía cómo una persona con
tanto poder permitía que sus huesos deambularan por allí sin castigo alguno.
Sin embargo, el día que no se hablaba del viejo Juan, los niños elevaban
cometas y las mamás se sentaban en las puertas en sus mecedoras como si el
mundo fuera color de rosa.
Poco
podía hacerse al respecto. El pus de tanto germen había infectado el verbo
social, y el chisme, como decían en la calle, volaba bajito. Cada madrugada
traía el comadreo esquinero de murmuraciones en ayunas, de veintejulieros que
se molestaban con los soplos impertinentes de la brisa que no les dejaba
percibir fielmente el discurso frenético de quienes creían que la oscuridad
garantizaba confidencialidad absoluta. Las aberturas de las ventanas, gozaban
de ser las vigilantes de una aldea donde las ánimas pedían permiso para entrar.
Hacer algo furtivamente su- ponía un pacto macabro o alguna cabriola salida de
toda lógica. Los sonidos desgarradores de miles de perros y gatos dimensionaban
la llegada de momias que preguntaban, cuestionaban y se devolvían a sus sitios
de ocio mecánicamente hasta la siguiente alba. Algunos de aquellos visitantes
de las sombras, le tomaban el pelo a los borrachitos con largos discursos que
ellos escuchaban atentamente. Antes del primer sermón del párroco, pasaban las
vendedoras de pargos y langostinos cantando sus lumbalúes ancestrales, tan
eróticos como el caminado musical de aquellas negras despampanantes que hacían
ver el entorno ridículo con sus pasos de buldócer desenfrenado. Como en un
ritual de burla, aquellas matronas bullerengueras influenciadas de mestizaje,
se sentaban en los andenes y entonaban:
Llorá,
llorá, llorá corazón llorá.
A
esa misma hora, sonaban las sinfónicas musulmanas impregnadas de un sufí que
endulzaba el alma. Luego, sagradamente, desfilaba una romería de
campesinos con sus canastos llenos de frutas, modulando gritos de monte que
empalagaban el ambiente. Podía sentirse en sus lamentos la fatalidad de miles
de trabajadores. Los racimos de bananos y los bultos de mangos, con sus aromas
a campo, atenuaban en la urbe los olores de una improvisada morgue, donde las
víctimas sin dueño se iban amontonando hasta reunir el cupo estipulado por un
sepulturero amnésico que jugaba con las vísceras perforadas de tantos cuerpos
inanimados. Los muertos de mejor abolengo gozaban de un trato especial,
franqueza de una capitulación que los vendedores ambulantes minimizaban
cantando y reventando sus pies contra el suelo:
Ueu...
pregunto por ignorante
Uip,
euj...por ignorante pregunto
Ueu...
al muerto cuando se muere
Por
qué lo llaman difunto.
Aquellos
cantos le habían arrugado la frente al padre Golardo, a quien en el pueblo
distinguían, pero nadie sabía a ciencia cierta su origen que se tornaba tan
confuso como su hablar. Que lo entendieran o no, significaba poco para quien
una gran parte de la población consideraba su salvador; total, ya él sabía que
los Lara venían en su búsqueda porque deseaban bautizar a quien con devoción
esperaron hasta cuando a la cigüeña se le antojó traerlo. Fueron nueve meses y
tres semanas en los que aquel infante tiró patadas y trompadas en las entrañas
de su madre, y no contento con ello, refunfuñaba cuando su mamá tomaba su
habitual licuado de leche con uvas. Al capellán, la escasez de sus bolsillos lo
hacía razonar cuando se acercaba el fin de mes. Unas veces, las familias
pudientes lo socorrían y otras veces los Lara; en ocasiones de extrema urgencia
echaba mano a la caja de las limosnas cuando le aparecían brotes de dignidad.
Recordar la cara fingida de ángel, en la morada de Rochy y Jerónimo, tras unos
pesos le producía náuseas. De ahí que al tomar la llave donde reposaban los
ahorros de los piadosos, sentía resarcida su honorabilidad, sin sospechar que
la fe depositada en aquel cajón ahora valía menos que la mezquindad de sus
feligreses.
–Nada
más falso que el progreso, es la única parte donde los testaferros son tacaños,
malditos– vociferó a los cuatro vientos.
En
varias décadas de apostolado, nunca había visto algo parecido. La mayoría de
terratenientes vivían ocupados corriendo los límites de sus haciendas,
desecando ciénagas y arrasando campesinos, y poco les interesaban las arcas del
presbítero. La llegada de varios personajes siniestros que venían en busca del
Notario para que les escondiera sus ignominias, despertaría en él una nueva
esperanza. Golardo pensó que aquellos mensajeros del terror saciarían su
precariedad económica, pero al poco tiempo comprendió que su oficio no pasaría
de bendecir y maldecir muertos. El recipiente de los aportes de los devotos se
llenó de moho; los billetes se transformaron en recados, y las monedas en
piedras. Canciones y frases discordantes escritas, depositadas en el alfolí, sumieron
en la tristeza al párroco que no podía creer en la actitud de aquellos que él
confesaba y luego perdonaba.
–El
pecado es el fruto con el que se alimenta el sacerdote– decía una de las
tarjetas, que acabó por alterarle el ánimo.
Un
billete de veinte dólares manchado de sangre lo indignó. Buscó culpables con su
mente, y se enfadó aún más cuando los chandosos del mercado lo confundieron con
un árbol. Entró y salió de rapidez de bares y prostíbulos, donde la palabra
estaba ligada a la lujuria; habló con los propietarios de cachivaches y nadie
le dio razón de los nuevos millonarios, a excepción de un prestamista que le
propuso un negocio tan incierto como el recaudo del diezmo; ya derrotado,
prometió bendiciones a quienes le dieran pistas sobre los dadores alegres de
aquella comarca, y se dio contra el suelo al recibir como respuesta una mirada
lánguida de un viejo moro. Humillado, y todavía bastante ofuscado por la
insolvencia, le cumplió la cita a Rochy, que no veía la hora para reclamarle
por su mala educación. Poco lo motivaba aquella visita; la última vez donde los
Lara, lo ofendieron y lo pisotearon, y cuando los empleados esperaron una
reacción contundente, el presbítero amortiguó las ofensas con la frescura de un
buena vida; lo trataron con la displicencia de quien luce como un estorbo, y
repitieron sus oraciones por quedar bien con Dios.
Recordar
a los Lara no le era mucho de su agrado; le molestaba cómo Rochy siempre sobaba
su cartera, con la perversidad de un Corredor de Bolsa, pero a la vez le
agradaba porque estimulaba su olfato que le permitía advertir a metros la
denominación de los billetes. Aunque su idolatría por las familias de alcurnia
le había cercenado todo juicio racional, no le encontraba sensatez a una
convocatoria pública para escoger el nombre de quien sin haber despuntado en la
vida recibía honores de celebridad.
–La
necesidad tiene cara de perro– repetía mientras una pierna le pedía permiso a
la otra, camino donde los Lara.
La
soledad y el silencio mostraban aquel martes, tétrico. La revisión obligada de
las prostitutas que se diseminaban como hijas huérfanas, llenaba por momentos a
Golardo de alegría que a su paso por la avenida del río recibía el saludo
efusivo de aquellas meretrices. El único negocio que permanecía abierto era el
bar 1, 2 y 3, donde se detuvo a rezar por los muertos acaecidos en sus predios.
Tan lentas fueron sus plegarias en aquel sitio, como sus instintos motrices
para llegar a la cita con Rochy. Contó los pasos con la paciencia de Job, y
cuando se disponía tocar la puerta principal, se acordó que por el portón
trasero podía calmar su ansiedad.
–¿Otra
vez hablando de muertos? –preguntó el religioso con dulzura a los trabajadores.
–¡Padrecito!
–exclamaron las señoras al unísono, como si se tratara del Altísimo.
–Ese
es el pan de cada día en la región– continuaron diciéndole, sin reponerse de la
sorpresiva visita.
Detrás
del fogón dormían varias viudas y una docena de infantes que prefirieron pasar
desapercibidos ante la presencia del Cura. Arriba de sus cabezas, las correas
de cuero de vaca del abuelo de los Lara, aún pendían de una extensa tabla de
madera ahumada curtida por el tiempo. Los niños las miraban y se les salían las
lágrimas. El capellán, que siempre cargaba dispuesto el estómago, expresó
glotón:
–¡Hasta
en el parque pega el olor a guiso que tienen en esa olla!
Ávidas
de perdón, las empleadas del servicio doméstico interpretaron el hambre del
sacerdote y le sirvieron con exceso como si con ello se ganaran sin
cuestionamientos la entrada al Reino de los Cielos.
–Padre,
perdone, pero solamente tenemos estas cuatro pechugas de gallina criolla,
ensalada de aguacate, plátano, arroz con coco y esta limonada con buen hielo.
–No
se preocupen hijas mías, que con esto comen los doce apóstoles– manifestó el
Cura con devoción.
–¿Y
Jesucristo qué? –Lo cuestionó el jardinero, a quien se le notaba cierta
molestia.
Golardo
con su agilidad mental le dijo:
–¿Has
escuchado que donde comen dos, comen tres?
El
mozo se retiró con una sonrisa, no convencido del todo. El clérigo se acomodó
en una silla, comió como un salvaje y luego repartió bendiciones en
agradecimiento. Ellas lo observaron con diligencia, prestas a cualquier orden.
Los perros, tan acostumbrados a meterse debajo de la mesa cuando servían, se
ausentaron y en su representación enviaron a un par de gatos que desde los
calados analizaron un panorama poco prometedor con las escasas sobras dejadas.
El prelado de vez en cuando miraba a su alrededor y chupaba los huesos de
gallina, con tal sonoridad que los gatos, presos de la tristeza, humedecieron
la pared donde pernoctaban hambrientos. Él, tan acostumbrado a los manteles
impecables y a las vajillas coloniales, como si fuera otro, comió en una mesa
desgastada, con las moscas revoloteando y viendo a una de las mujeres sacándole
espinillas a su compañero. El llanto del nuevo retoño de los Lara pasó
desapercibido hasta cuando sació el hambre y comenzó a identificar un tono mayor
que cada vez se iba haciendo insoportable.
–Oye
tú– gritó Rochy desde la sala.
En
la cocina, una de las más jóvenes, instintivamente, como si fuera con ella,
contestó.
–Diga
mi niña.
–El
tetero del bebé, rápido, muévete –manifestó Rochy con rabia.
Golardo
analizó la eficiencia y expresó:
–Así
es que necesito una en la Casa Cural.
Ellas
lo miraron de pies a cabeza y sonrieron. El religioso, un poco incómodo, se
paró y metió la vista en un pequeño aposento donde dormía una joven negra
plácidamente con sus carnes al aire. Apretó los labios, pensó en las hermanas
Furnieles y al sentirse seducido, calmó su ansiedad tragándose los pedazos de
hielo que se conservaban en el vaso. Dio la vuelta completa, sostenido en la
punta de los zapatos y se despidió sudoroso dejando un rosario de expectativas.
Las flores de bonches, a lado y lado de un callejón que comunicaba la cocina
con la habitación de Rochy, pagaron las impertinencias digestivas de un cura,
que tras eructar sin compasión
las
marchitó de tajo. No era la primera vez y tampoco la última, de ahí el enojo
del jardinero, que ante aquella masacre ambiental esbozó con ironía.
–Y
eso que es hijo del Todopoderoso.
Golardo,
que nunca se percataba de sus daños, esta vez escuchó el murmullo de los
trabajadores y se hizo el desentendido. Por el contrario, se persignó previendo
un regaño pendiente de Rochy, pero se olvidó de todo al llegar a una pequeña
puerta desde donde se divisaba la vivienda principal. Desde afuera pudo
distinguir el orden y la pulcritud de las habitaciones y expresó:
–Siempre
tan eclécticos, comprando de cuanto chéchere.
Ahí
se conservaba intacta la famosa chimenea de clima caliente que nunca
encendieron, los portaretratos vacíos, y una colección de escopetas de manubrio
que habían manchado los muros con sus óxidos. Las enormes ventanas apaciguaban
el calor en un pueblo donde la energía eléctrica llegaba por sectores cuando a
la naturaleza y los políticos les daba la gana. Cada baño tenía incrustada en
la pared un espejo de cuerpo entero opacado por el salitre. Las enormes camas
llenaban las habitaciones y en cada una de ellas sobresalía un florero colocado
con delicadeza en las mesitas de noche. En el aposento de mayor dimensión, en
uno de los rincones, al lado de una enorme ventana, se encontraba una cuna
estrafalaria, la misma en la que arrullaron a cada uno de los Lara, ahora
restaurada y con barrotes un poco más altos. Perdido entre las asfixiantes
sábanas, daba vueltas como un pez el pequeño hombrecito a quien por ahora le
decían mi niño, mientras se consumaba la noble tarea de conseguirle un nombre
consecuente con su estirpe. El cura, desde su ubicación estratégica, percibió
el ahogo de aquel párvulo y sintió agrado por ello. Socorrerlo no estaba dentro
de sus pretensiones, y por el contrario opacó la angustia del infante
anunciándose con bombos y platillos.
–
Mi emblemática señora de los santos caritativos, aquí está tu siervo.
Desde
adentro le dijeron con voz dulce.
–
Qué felicidad, es un honor que usted pise nuestro suelo, Dios lo envió, Padre.
Rochy
lo recibió en una facha que dejaba ver su tragedia maternal.
–Aquí
estoy mi señora–dijo Golardo doblando la columna con reverencia.
–Se
ve usted radiante, y ojalá le demore el día y la noche– expresó Rochy con una
mueca en su cara.
El
párroco cambió el semblante, pero se sintió tranquilo al fijarse que la cuna lucía
petrificada.
–Estuvimos
esta mañana por tu morada, perdón, el templo quise decir, pero no quisiste
abrir– añadió Rochy molesta.
–Perdóneme
doña Rochy, pensé que había sido mi sacristán, que cada día se inventa alguna
cosa para mortificarme–contestó apenado el eclesiástico.
–No
se preocupe mi señor, lo entiendo, nuestro llamado es por el bautizo del nuevo
huésped, que para mañana es tarde –expresó Rochy tocándole el hombro.
–Tráiganme
al niño–ordenó seguidamente.
–No
hay necesidad, quiero alargar la sorpresa de ver este lindo capullo– dijo
Golardo sonriente para fraccionar el tiempo.
–Padre,
quiero que conozca a este niño y deseo que recuerde este día con agrado,
obsérvelo bien, porque después lo va a ver sentado en un trono– le insistió
Rochy.
–Pero
primero me tomo algo, si no es mucha molestia– dijo Golardo ansioso, mirando la
lentitud de un enorme reloj incrustado en un mueble de madera, que traqueaba
entre segundo y segundo.
–Tráiganle
un vinito a nuestra eminencia, y preparen al bebé. Yo aprovecho para explicarle
al Padre lo que tenemos pensado– le dijo Rochy a una de las trabajadoras.
El
sacerdote miró nuevamente las sábanas y sintió tranquilidad por la demora del
vino.
–Como
le estaba diciendo Padre, nuestro llamado es por la escogencia del nombre del
chiquillo, que hasta ahora nos tiene en una incertidumbre única– le explicó
Rochy con parsimonia.
El
presbítero, que debía oficiar una misa adicional por un muerto adinerado de
última hora, le manifestó.
–Si
no fuera porque tengo que despedir a un difunto me quedaba, pero no te
preocupes, que antes dela misa de gallo tenemos un nombre–
–Mírelo
Padre, verdad que es lindo– interrumpió Rochy al ver al chico impecablemente
vestido de azul.
Golardo lo detalló con la dulzura de Judas.
–Tienes
siete vidas–expresó tocándole la cabeza.
Rochy no comprendió las palabras del religioso y le insistió para
que se quedara.
–Ya le
sirven un chicharrón que mandé a preparar –le expresó
Rochy.
–No, el
cerdo es un animal maldito –manifestó lleno de rabia el Cura.
–¿Cómo así Padre?, no lo entiendo –refutó Rochy con la mano
amenazante dentro del bolso.
–Las
familias católicas, no deben comer chicharrón desde aquella masacre en la que
los cerdos mutilaron a sus propios dueños después de ser asesinados– dijo
Golardo haciendo un esfuerzo descomunal para no mirar la cartera abultada de
Rochy.
–¿De qué habla usted padre?–preguntó sorprendida.
–Qué mala
memoria tenéis, olvidar aquel sábado de gloria, en aquel cuadro dantesco, con
los asesinos a la vuelta de la esquina riéndose, es algo difícil de borrar –
manifestó el párroco con claros signos de molestia.
–Esas son
cosas del pasado–expresó Rochy sin inmutarse
–Hija mía,
por favor– manifestó Golardo incómodo.
–Está bien
Padre, aquí esas historias se pasan con bastimento, que Dios lo bendiga– dijo
mientras le abría la puerta.
–¿No se le
olvida algo, mi buena dama?– indagó el Cura..
–Siempre
hay adventistas que se disfrazan– expresó casi mudo.
–¿Qué
dijo?– preguntó irritado el sacerdote.
–Nada Padre– rectificó Rochy.
–Me voy, seguro que no se le olvida algo– repitió resignado el
presbítero.
–Ah sí,
bendición, Padre–contestó ella con veneración, a sabiendas que Golardo esperaba
por el dinero.
Antes que
el religioso la mirara con sus enormes ojos, que en aquellas eventualidades se
despepitaban al máximo, Rochy le pasó un paquete, y el párroco, con la
adrenalina en los poros, contuvo la saliva espesa que siempre reservaba para el
palo de mango cuando las circunstancias no lo favorecían.
–A las seis
tengo un nombre–dijo con la voz pastosa.
Lo de si
los cerdos habían comido carne humana, poco le preocupaba a Rochy, que
concentraba todos sus esfuerzos en la escogencia del nombre de su hijo. Un
centenar de tertulias callejeras, por poco llegan al extremo de irse a los
puños por posicionar antojos, gustos y terquedades por la titulación de un
impúber al que no conocían. Trajeron libros carcomidos por el olvido, con
nombres tan estrafalarios como Cuasimodo y Brandemiro; algunos curiosos fueron
hasta el pueblo vecino, donde tenían luz eléctrica, y después de ver treinta y
dos telenovelas mexicanas regresaron con varios nombres inspirados en el
tequila. No tuvieron acogida porque eran los mismos nombres locales con
diferente cantado. En casa de Rochy, donde los opinadores permanecían hasta
largas horas, las personas del servicio doméstico se veían tan hastiadas, al
punto que la señora de los tintos se marchó porque las várices la estaban
matando.
En aquel
mes, los pobres para no comer sardinas de lata, se estacio- naban donde los
Lara, que compraban todas las vísceras y las rendían con huevo y berenjena, y
la repartían a quienes participaban de aquel debate absurdo. Cuales sicarios
ambientales de coincidencias fisiológicas, los transeúntes dejaron casi de
muerte el árbol de mango de la esquina con la salmuera vertida sobre su
naturalidad.
Los
vendedores informales dormían en el andén, craneando nombres y despertando a
Rochy y a Jerónimo por la ventana cuando se les venía a la mente nombres
sacados de los cabellos. Desde adentro, ella esbozaba entre dormida:
–Ya casi,
sigan, sigan, sigan…
La amnesia
y la apatía se confabularon a favor de un inocente, que mientras succionaba
como un vampiro la última gota de alimento de la esencia de su mamá, los
pobladores sin esfuerzo alguno, colocaron sus mentes en blanco ante una masacre
de cuarenta y dos campesinos, que luego los gallinazos despedazaron a
picotazos. Curiosamente cuando los periodistas llegaron al cubrimiento de la
noticia, los goleros huyeron despavoridos. Era la primera vez que estos
animales demostraban más miedo por un comunicador que por un sicario. No se
habló ni escribió sobre el tema, y los chulos esta vez no posaron para las
cámaras. Los periodistas al ver que un niño se robaba el protagonismo,
visitaron a Rochy, quien como buena anfitriona les hizo olvidar la misión a la
que iban, y por el contrario los emborrachó y los puso a escoger el nombre de
su retoño. En la notaría, donde quedaba registrado lo mínimo y nada, todavía
reposaban en la memoria del Notario los siete cambios de nombres inscritos por
Rochy, de un infante al que hasta ahora su mente solo le daba para chupar dedo;
finalmente, cuando el odio de tantas trifulcas tocó los predios de lo visceral,
sin estar en total acuerdo, la responsabilidad quedó en manos del colectivo,
que iluminados apelaron a su condición religiosa.
Asesorados por las hermanas Furnieles, un trío de vírgenes que
conocían como las quedadas, buscaron en la Biblia, página por página, capítulo
por capítulo, versículo por versículo, y al final, después de discernir sobre
el protagonista de carne y hueso de aquel libro sagrado, coincidieron y
celebraron por tener su propio Mesías.